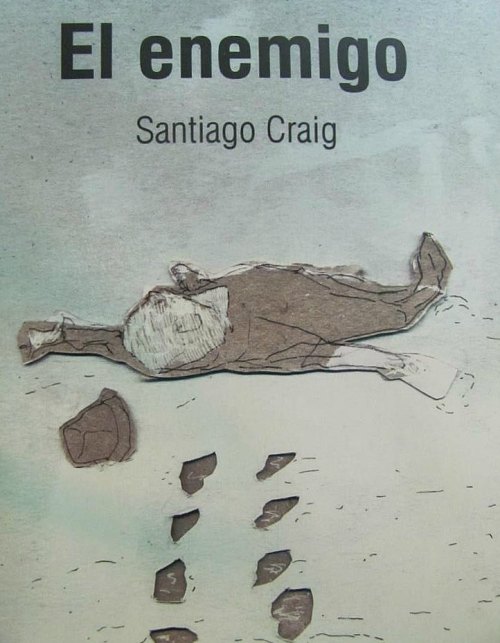Podría ser mar el camino, pero es piedra. Está apenas comenzando el día y mientras manejo lo que veo es blanco sobre blanco. Si me refriego los ojos para limpiarme el sueño, los restos de luz me arden en los párpados igual que la espuma que sus manos levantaban de la arena. La espuma que sus labios detrás, apuntándome, soplaban y me mojaba la cara con chispas de agua salada. No veo el sol, pero ya está arriba y adentro de todo otra vez: blanco sobre blanco. El día en la ruta es una exhalación de fuego mojado. Y para mí es espuma que su aliento disuelve y hace volar hacia mis ojos. La luz del sol, mientras manejo, el comienzo del día, es lo que sale de su boca soplando.
No hay otros autos en la ruta y adelante puede verse una línea recta interminable salpicada por espejos de agua que van desvaneciéndose siempre a unos metros del parabrisas. Mientras avanzo veo en los espejismos restos de una marea, pozos cerca de una orilla que recuerdo. Veo jugar a cuatro siluetas desgarbadas y ondulantes trepándose a sí mismas, contorsionándose y chapoteando. Son los chicos de la playa. Los chicos grandes del verano en el que tuve diez años. El único verano en el que tuve diez años. Siento los hombros de mi papá debajo de mis nalgas flacas. Los huesos firmes, pétreos de sus hombros recuerdo con los muslos; con los ojos y la piel, con las uñas y el culo, recuerdo, al comenzar el día, en la ruta, esa tarde en la playa.
Se va deshaciendo la bruma y aparecen apenas algunos colores en el campo: los chicos gritan encima del aire quieto de la ruta, las olas rompen contra el paragolpes de mi auto que avanza sobre la piedra y yo, sentado en los hombros de mi papá, manejo hacia un horizonte que se mastica a sí mismo. Puedo ver las carreras, los empujones de los chicos de la playa, desde arriba, puedo verlos nadar y presuntuosos volver a la costa pidiendo que le digan cuál fue esta vez el tiempo, si rompieron una vez más su propio record. Envuelto en cal, en luz de leche, blanco sobre blanco, avanzo en la ruta tratando de adivinar qué caras tenían entonces, qué caras tendrán ahora aquellos chicos de la playa y por primera vez desde que recibí la noticia, por primera vez desde que del otro lado del teléfono, la voz burocrática y cándida del médico como en una novela dijo: “pueden ser días, pueden ser horas”, evocando el guión de un millón de actores secundarios dijo: “ya hicimos todo lo que puede hacerse”, lloro.
Tengo en la cara sal y agua mezcladas, tengo espuma; las chispas de mar que él sopla desde sus manos enormes: sus manos juntas y en jarra ofrecidas igual que las ofrecen los bomberos o los curas o los héroes mitológicos. “¿Qué es la espuma papá?” “La espuma es luz que se sopla”.
Encima de la piedra aceitosa, las siluetas ondulan y saltan los desniveles del camino, se empujan para zambullirse primero en el mar y corren como si pudieran entender las reglas del juego que proponen las olas. Son chicos aún, no lo saben. Creen ser hombres y me convencen. ¡Son tan seguros y tienen esa atonía socarrona en la voz! Yo los veo jugar encaramado a los hombros de mi papá, con los ojos todavía ardidos por la espuma y su aliento, agarrado a su mata de pelo crespo. ¿Qué cosas se dicen, qué modo tienen de sonreír o fruncir el entrecejo?, ¿Qué los hace distintos al agua y al sol, a la espuma y la arena? Mi papá me sacude y simula arrojarme hacía atrás y hacia delante, me bambolea, me obliga a gritar, se divierte. Yo soy un chico y se que no soy como los que juegan en la arena. No quiero ser grande, quiero ser eso que soy. Estar ahí arriba. “¿Qué es la espuma, papá?”, le había dicho. “La espuma es luz que se sopla”. Y la luz, toda la luz, fue lo que levantaron sus manos en jarra y me sopló en los ojos.
¿Cómo es su voz cuando me habla?, ¿Cómo era su voz cuando me hablaba? Todos en mi cabeza hablan con mi voz: él, los chicos, el mar, la mujer que grita auxilio, los vendedores de helado, las gaviotas. La mujer que grita auxilio no tiene ojos, ni nariz, ni nada, solamente una boca que grita y una mano larga que señala entre las olas un punto: uno de los chicos que antes jugaba en la orilla, diminuto, hundido en el filo del mar, alejado, que no vuelve. Tiene mi voz también, pero mi voz cuando no se escucha, el chico que apenas puede verse como un punto que surge y desaparece en el filo del mar. Y un rumor de voces que son mi voz asustada va creciendo debajo de los hombros que me sostienen y nos arrincona; un rumor que camina con pies descalzos tratando de saltar el calor pegado a la arena seca. Los chicos de la playa dejan de moverse y miran el mar paralizados. Cuando dejan de jugar y de empujarse, de saltar en la orilla, el sol ya es anaranjado y redondo como un pastel de zapallo y puedo ver desde el parabrisas que ya se detuvo en el aire, antes de tocar el suelo, la bruma blanda que arrastraba el amanecer desde la noche. Encima de sus hombros, mirando yo también el mar, pude ver cómo la espuma se encapsulaba y se quedaba tiesa, cómo a mitad de las frases se hacían talco los gritos, se secaban y los brazos que colgaban seguían colgando, los que se apoyaban alrededor de las cinturas ahí se quedaban, quietos. Y mientras la cabeza diminuta se hundía en el filo del mar, ningún dedo tocó ningún botón en el mundo, no se derritió ningún helado y miles de chicos se detuvieron en medio de los toboganes y nadie llegó a besarse, ni a irse, ni a traicionarse, ni a morir, ni a vivir feliz para siempre en ninguna película. Yo lo supe tan bien, lo vi tan claro. Cómo se congelaban todos los bostezos, las curvas de humo, el rubor incipiente de todas las mejillas. Y en esa quietud caí de su altura al suelo. Lo único móvil era yo cayendo y, claro, sus alas. Al principio apenas intuidas, poros rugosos abriendo pequeñas bocas en sus omoplatos. Después, la primera línea de plumas blancas y negras, los brazos de pronto estirados en cruz y los pies flotando arriba de la arena. Plumas y escamas doradas cubriendo las manos y la espalda, las piernas uniéndose en el latigazo de una cola afilada: desde el suelo, todavía maltrecho un poco, caído, yo pude ver el vuelo rasante de su cuerpo de dragón sobre las olas; pude verlo enhebrar los arcos y las rompientes, la espuma encrespada con un movimiento de tirabuzón lubricado y exacto hasta el punto suplicante que se ahogaba en la marea.
Cruzando la ruta vacía, detrás del parabrisas, lo veo de nuevo sobrevolar las ondulaciones del mar mientras todo lo demás, todas las personas, todas las cosas en el mundo, como esa tarde en la playa, para mirarlo a él, para esperarlo, se quedan quietas. Y vuelve a traer al chico entre las alas y vuelve a apoyarlo de espaldas en la arena y vuelven a mirarme a mí desde los espejos de agua que se desvanecen en la ruta los chicos de la playa y me hablan por primera vez, a mis diez años, me hablan desde sus catorce o quince o hasta dieciséis imponentes ahora de nuevo: “¿Ese es tu papá?”, me dicen y señalan las escamas todavía brillantes y mojadas de su espalda. “¿Es tu papá el dragón que salvó a nuestro amigo?”. .